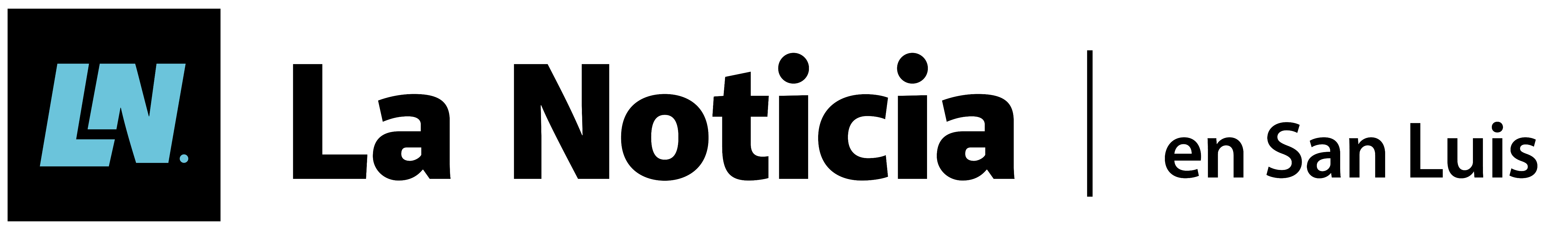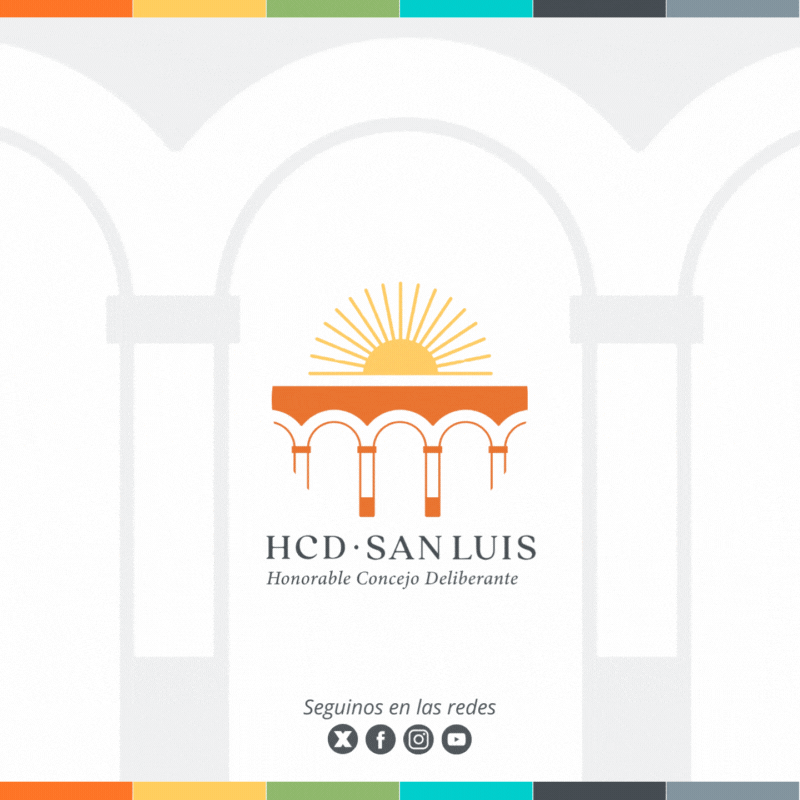El 18 de marzo de 1968, en el fragor de la campaña presidencial, Robert Kennedy ya lanzó un mordaz ataque contra la falsedad en que se basa la idea de que el PBI es una medida de riqueza y de la calidad de vida:
“Nuestro PBI tiene en cuenta, en sus cálculos, la contaminación atmosférica, la publicidad del tabaco y las ambulancias que van a recoger a los heridos de nuestras autopistas. Registra los costes de los sistemas de seguridad que instalamos para proteger nuestros hogares y las cárceles en las que encerramos a los que logran irrumpir en ellos. Conlleva la destrucción de nuestros bosques de secuoyas y su sustitución por urbanizaciones caóticas y descontroladas. Incluye la producción de napalm, armas nucleares y vehículos blindados que utiliza nuestra policía antidisturbios para reprimir los estallidos de descontento urbano. Recoge (…) los programas de televisión que ensalzan la violencia con el fin de vender juguetes a los niños. En cambio, el PBI no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía ni la solidez de nuestros matrimonios. No se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos ni la integridad de nuestros representantes. No toma en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra: el PBI lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida”.
Robert Kennedy murió asesinado pocas semanas después de haber publicado este feroz comentario y de haber declarado su intención de restituir la importancia de lo que hace que la vida merezca la pena, por lo que nunca sabremos si habría intentado, ni desde luego conseguido, materializar sus palabras en caso de haber sido elegido presidente de Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que en los cuarenta años transcurridos desde entonces ha habido pocas muestras, por no decir ninguna, de que su mensaje fuera escuchado, comprendido, aceptado o recordado. Tampoco se ha visto ningún gesto por parte de nuestros representantes electos para rechazar o negarse a reconocer la pretensión de los mercados de materias primas de desempeñar el papel esencial en el camino hacia una vida llena de significado y de felicidad, ni ha habido pruebas por nuestra parte de inclinación alguna a reformar nuestras estrategias vitales en consecuencia.
Científicos, seudocientíficos y observadores señalan que aproximadamente la mitad de los bienes cruciales para la felicidad humana no tienen precio de mercado y no se venden en las tiendas. Sea cual sea la disponibilidad de efectivo o de crédito que uno tenga, no hallará en un centro comercial el amor y la amistad, los placeres de la vida hogareña, la satisfacción que produce cuidar a los seres queridos o ayudar a un vecino en apuros, la autoestima que nace del trabajo bien hecho, la satisfacción del “trabajo bien hecho” que es común a todos nosotros, el aprecio, la solidaridad y el respeto a nuestro prójimo y a todas las personas con quienes nos relacionamos; tampoco allí encontraremos la manera de liberarnos de las amenazas de desconsideración, desprecio, discriminación, rechazo y humillación. Más aún, ganar el dinero suficiente para poder comprar aquellos bienes que sólo se encuentran en las tiendas supone una pesada carga sobre el tiempo y la energía que podríamos invertir en la obtención de una educación y de calidad. Tampoco podemos encontrar en un shopping esos valores, entre otras cosas, que nos permiten circular y transitar por nuestras calles respetando a los peatones, a los normas de tránsito.
Por otro lado el PBI, es actualmente una medida de riqueza para los países, que todos los políticos persiguen como objetivo para mejorar la calidad de vida.
La pregunta puede sorprender a más de uno. Es lo que pretendo: sorprender y provocar una pausa para la reflexión. ¿Una pausa en qué? La búsqueda de la calidad de vida, que ocupa nuestro pensamiento gran parte del tiempo y llena la mayor parte de nuestra vida -como seguramente reconocerán la mayoría de los lectores-, no puede reducir su presencia ni mucho menos detenerse… más que por un momento (fugaz, siempre fugaz).
¿Por qué esta pregunta nos desconcierta?
Porque preguntar “qué hay de malo en la calidad de vida” es como preguntar qué hay de helado en el fuego o qué hay de hediondo en el suave olor a rosas. Siendo el hielo incompatible con el calor y la rosa con el hedor, este tipo de preguntas asume la verosimilitud de una coexistencia inconcebible (donde hay calor no puede haber hielo). En realidad, ¿Cabría la posibilidad de que hubiera algo malo en la felicidad? ¿Acaso la palabra felicidad no es sinónimo de la ausencia del mal? ¿De la imposibilidad de su presencia? ¿De la imposibilidad de todo y cualquier tipo de mal?
Sin embargo, ésta es la pregunta que nos planteamos, como la ha planteado antes que nosotros un buen número de personas preocupadas y como probablemente lo harán otros en el futuro.
Rustin explica la razón: sociedades como la nuestra, movidas por millones de hombres y mujeres que buscan la felicidad, se vuelven más prósperas, pero no está nada claro que se vuelvan más felices. Parece como si la búsqueda humana de la felicidad fuera un engaño. Todos los datos empíricos disponibles sugieren que entre las poblaciones de sociedades desarrolladas puede no existir una relación entre una riqueza cada vez mayor, que se considera el principal vehículo hacia una vida feliz, y un mayor nivel de felicidad.
La estrecha correlación entre crecimiento económico y felicidad suele considerarse una de las verdades más incuestionables, quizás incluso la más evidente. Por lo menos, esto es lo que nos dicen los políticos más conocidos y de mayor prestigio, sus asesores y sus portavoces, y lo que nosotros, que tendemos a confiar en sus opiniones, repetimos sin pararnos a pensar ni a reflexionar. Tanto ellos como nosotros partimos de la base de que la correlación es cierta. Queremos que actúen según esta creencia con mayor resolución y energía y les deseamos suerte con la esperanza de que su éxito (es decir, el aumento de nuestros ingresos, del saldo de nuestra cuenta, del valor de nuestras posesiones, inversiones y patrimonio) añada calidad a nuestras vidas y nos haga sentir más felices de lo que somos.
Según prácticamente todos los informes de investigaciones analizados y valorados por Rustin, “las mejoras en el nivel de vida de naciones como Estados Unidos o Gran Bretaña no van asociadas a mejora alguna –más bien un poco a la inversa– en el bienestar subjetivo”. Robert Lane ha comprobado que, a pesar del espectacular crecimiento masivo de los ingresos de los estadounidenses en los años de la posguerra, su sensación de felicidad había disminuido, a partir de los datos comparativos de toda la nación, ha llegado a la conclusión de que si bien los índices de satisfacción vital suelen crecer en paralelo con el producto bruto interno, sólo lo hacen hasta el punto en que la necesidad y la pobreza dan paso a la satisfacción de las necesidades esenciales de “supervivencia”. A partir de este punto dejan de crecer e incluso tienden a bajar, a veces de forma drástica, con mayores niveles de riqueza 3. En conjunto, sólo unos pocos puntos porcentuales separan a países con una renta anual per cápita de entre 20.000 y 35.000 dólares de aquellos que quedan por debajo de la barrera de los 10.000 dólares.
La estrategia de hacer feliz a la gente elevando sus ingresos y por ende la calidad de vida no parece que funcione. En cambio, un índice social que parece haber crecido de forma espectacular con el aumento del nivel de vida, al menos con la misma rapidez que se prometía y se esperaba que aumentara el bienestar subjetivo, es la incidencia de criminalidad: hay más robos de casas y de automóviles, más tráfico de drogas, más atracos y más corrupción económica. También hay una incómoda y molesta sensación de inseguridad. Todo esto nos genera una incertidumbre social, política, ubicua que enoja e irrita aún más.