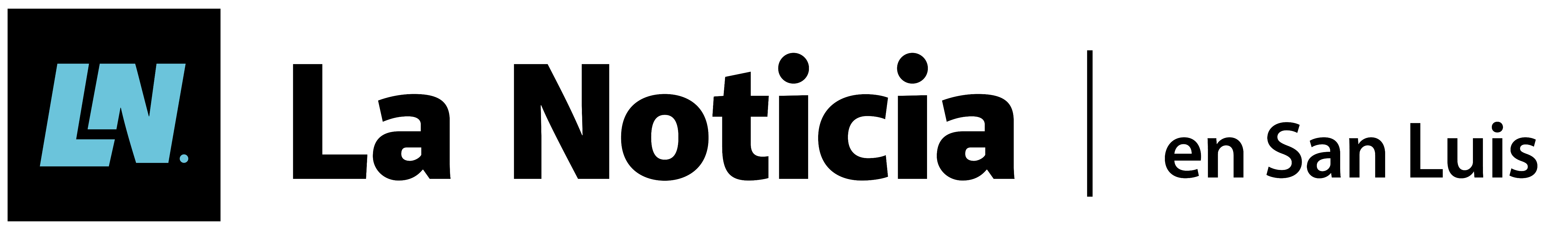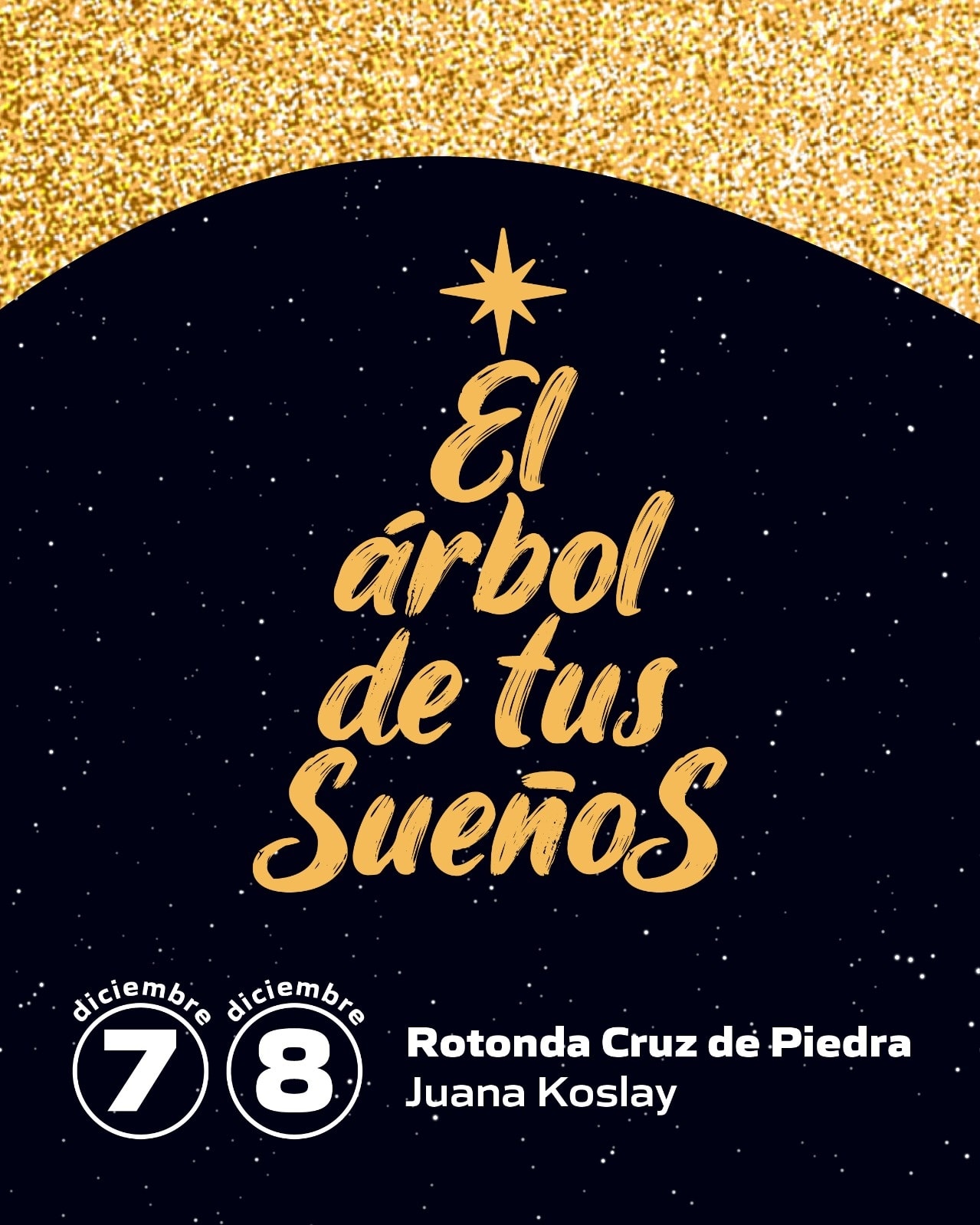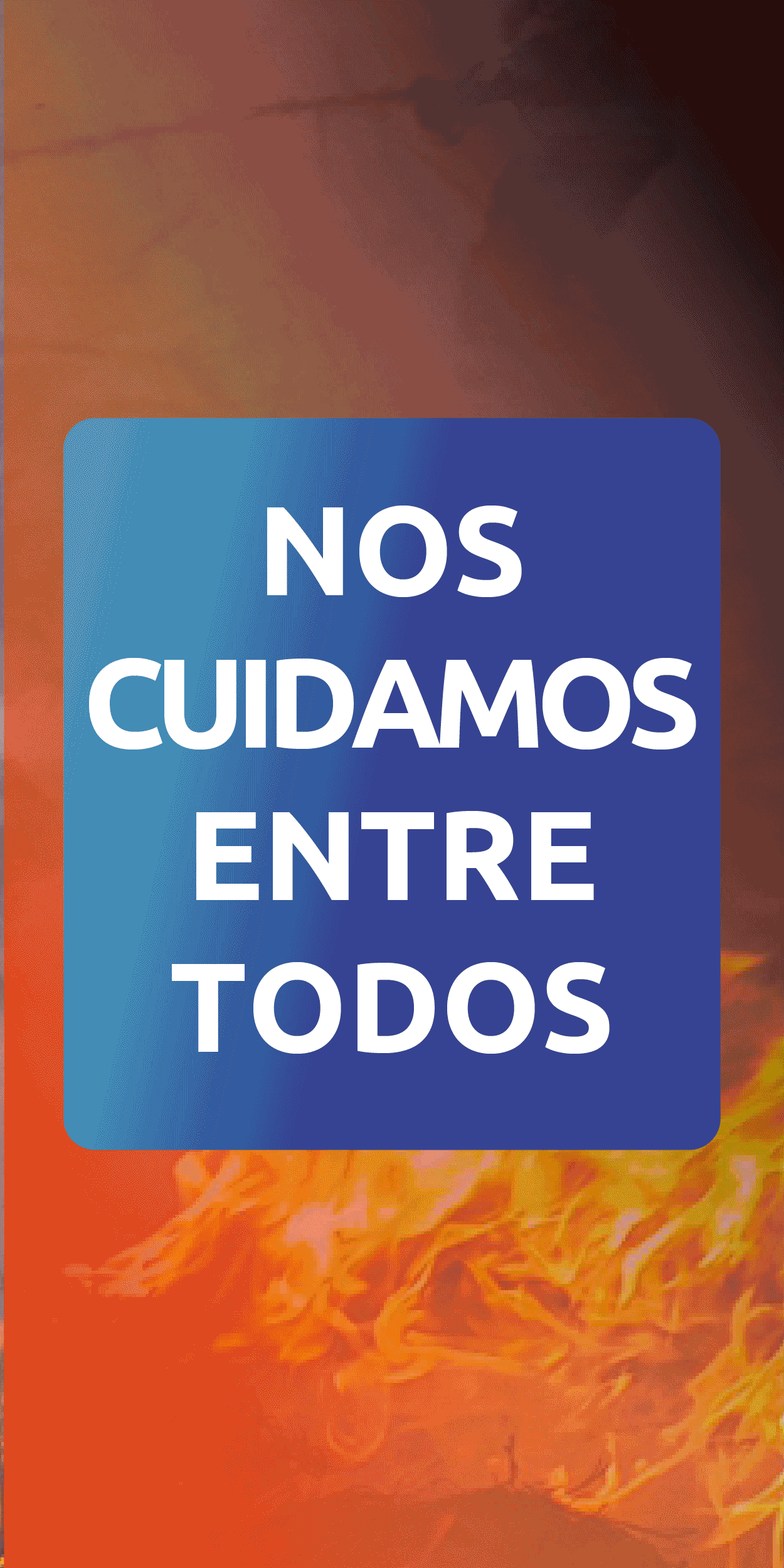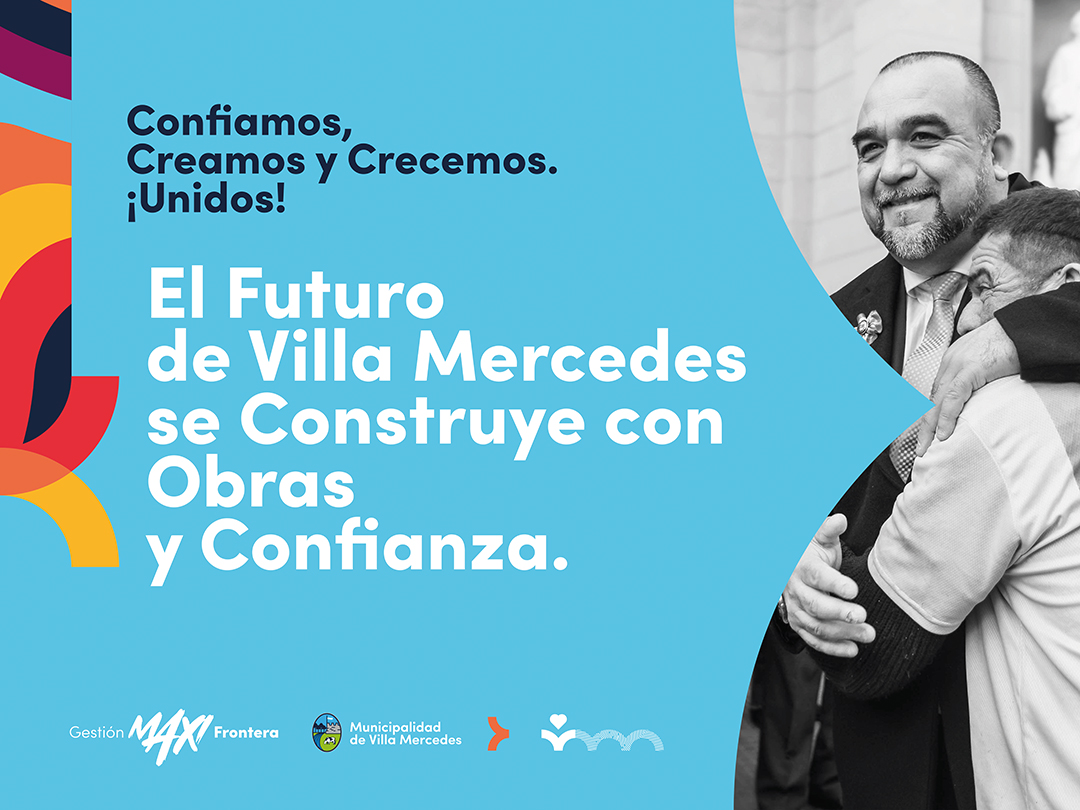Las situaciones del tránsito y los incidentes viales, aunque negada en su gravedad y profundidad, son cotidianos y permanentes en los medios y en los contextos sociales de los que formamos parte. Entendamos contextos donde la ausencia del Estado, las transgresiones sociales, la corrupción sólo nutren prolijas e insulsas estadísticas.
Estos incidentes trágicos, estás pérdidas y desastres sociales que constantemente se producen, encuentran explicaciones y argumentos que los relacionan con el azar o el destino, se naturalizan los accidentes como hechos naturales e inevitables. En consecuencia nuestras acciones son pensadas con las mismas claves argumentativas, por lo cual parece que no existe la posibilidad de pensar otra realidad circulatoria por los espacios comunes.
Una primera aproximación la podemos localizar en el trabajo de O´Donnell (1997: 267), para quien el problema de la violencia, la legalidad y la corrupción se debe a una “evaporación funcional y territorial de la dimensión pública del Estado”. El aumento de delitos, las intervenciones ilícitas de la policía en barrios pobres, la práctica de la tortura, la impunidad del tráfico de drogas, etc., reflejan la creciente incapacidad del Estado para hacer efectivas sus propias normas. Así, “un Estado incapaz de imponer su legalidad sustenta una ciudadanía de `baja densidad´” (1997: 272).
Sistemáticamente observamos ausencia del Estado o lo que es peor vemos ciertas obras ineficientes, donde hay una alta inversión para el confort de circulación pero altamente inseguras…
Por tal motivo, el neoliberalismo es una de las ideologías más poderosamente antidemocráticas ahora amenazando tanto la idea y la formación de una ciudadanía crítica informada y una noción de construcción social, como idea de calle esfera pública democrática. Se pierde el fundamento estructurante de la vía pública como el ingreso a un espacio común en construcción con otros, y se genera la representación de un espacio de nadie.
Al estar la política separada del poder económico, el Estado renuncia a su obligación de contener el poder de las corporaciones y el capital financiero, reduciendo su rol a asuntos de vigilancia, control disciplinario, y orden.
No hay políticas públicas en este discurso, sólo el dominio privado de identidades, prácticas y valores comerciales (Giroux 2004). Tanto como los vínculos sociales son remplazados por el materialismo sin adulteraciones y el narcisismo, el interés público es ahora entendido y experimentado como miserias completamente privadas.
“Lamentablemente en este discurso no se despiertan las obligaciones de la ciudadanía, sino que es relegada a un estatus de debilidad individual. Los bienes públicos son ahora transformados en sitios para la ganancia financiera individual y los problemas sociales disueltos en el discurso de la patología. La pobreza es ahora vista como un crimen. El racismo es visto como un prejuicio personal (más a menudo que no victimizando a los blancos), y el desempleo es una marca de carácter débil. El poder, la desigualdad, y la justicia social desaparecen del lenguaje de lo social, tanto como lo individual vive cada vez más en un mundo en donde los intereses privados toman preeminencia sobre los intereses sociales”.
La cultura como fuerza emancipatoria afirma lo social como un espacio fundamentalmente político, tanto como el neoliberalismo intenta en el actual momento histórico denegar la importancia de la cultura como una esfera pública y su centralidad como una necesidad política.
Desde este espacio sabemos que muchas tragedias son totalmente evitables… Pero así mismo y dentro del contexto de los actores que intervienen en la seguridad vial. ¿Que lleva a un individuo decidir a exponer su vida y la de los demás, acelerando a altas velocidades su vehículos? ¿Quién decide cuando decidimos? ¿Uno? ¿El mundo? ¿El destino? Durante siglos la filosofía, la religión y luego la ciencia han debatido acerca de la existencia (o no) del libre albedrío, es decir, de la facultad que tendría una persona para poder elegir, tomar sus propias decisiones y, de esta manera, ejercer el control sobre la propia vida. Neurocientíficos de gran prestigio sostienen más o menos lo mismo: que el libre albedrío es, en gran medida, una ilusión.
Hoy sabemos que nuestra genética y el entorno colaboran a moldear nuestro organismo y nuestra conducta. La cultura, las experiencias, las historias compartidas por la sociedad, las creencias colectivas, pero también la alimentación y la exposición solar, entre otros elementos, interactúan con nuestros genes y nuestro organismo influyendo en la estructura de nuestro cerebro y definiendo quiénes somos. Plantearse este tipo de preguntas nos puede inducir a malas interpretaciones del libre albedrío, que no tiene por qué ser una sola entidad absoluta e indivisible. Estos dilemas han sido abordados desde innumerables posturas, que han arrojado conclusiones ubicadas en los espacios más disímiles del espectro: desde la aseveración de que no existe de ninguna manera el libre albedrío, hasta la afirmación de que está presente en cada acción, pasando por numerosos matices que aparecen en el medio de estos dos extremos.
A tal efecto, las neurociencias estudian qué grado de influencia consciente tenemos en nuestras decisiones, y han intentado intervenir aportando información sobre cómo surgen en el cerebro. Esto ha dado lugar al surgimiento de lo que se conoce como neurociencias del libre albedrío. (MANES, Facundo).
Según este neurocientífico, el cerebro consciente juega un rol mucho menor del que imaginamos. Muchas veces vamos en auto de regreso del trabajo y nos damos cuenta de que estamos llegando a casa sin haber prestado mucha atención al camino que hacemos cada día. Sin embargo, antes de llegar, en una esquina aparece súbitamente un camión que pasa muy rápido y esto hace que la consciencia entre en acción. Nuestra consciencia además juega un rol importante, realizando decisiones ejecutivas, cuando hay conflictos internos entre los muchos sistemas automáticos del cerebro: es, de alguna manera, un árbitro que monitorea los resultados de operaciones no conscientes del cerebro y nos permite planificar a largo plazo incluso evaluando las propias funciones cognitivas.
Intelectuales y filósofos entienden que el libre albedrío es un conjunto de capacidades para imaginar futuros cursos de acción, para debatir sobre las razones para elegirlos, para planificar y deliberar las propias acciones en consecuencia de lo deliberado y para controlar las acciones de cara a los anhelos que compiten. Actuamos con libre albedrío en la medida en que tenemos la oportunidad de ejercitar estas capacidades en ausencia de presiones irracionales externas e internas. Somos responsables de nuestras acciones en la medida que poseemos estas capacidades y tenemos la oportunidad de ejercerlas.
En conclusión un Estado ausente por su ineficiencia y las malas decisiones de los actores que interactúan en la coyuntura vial, a menudo se transforma en un coctel mortal.