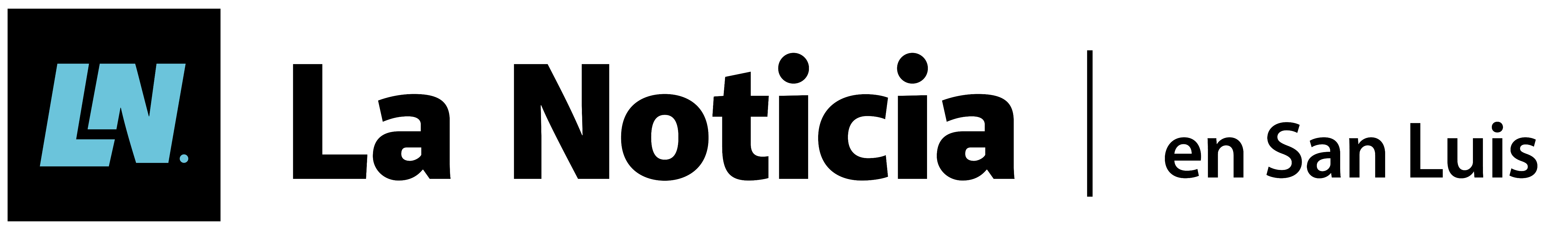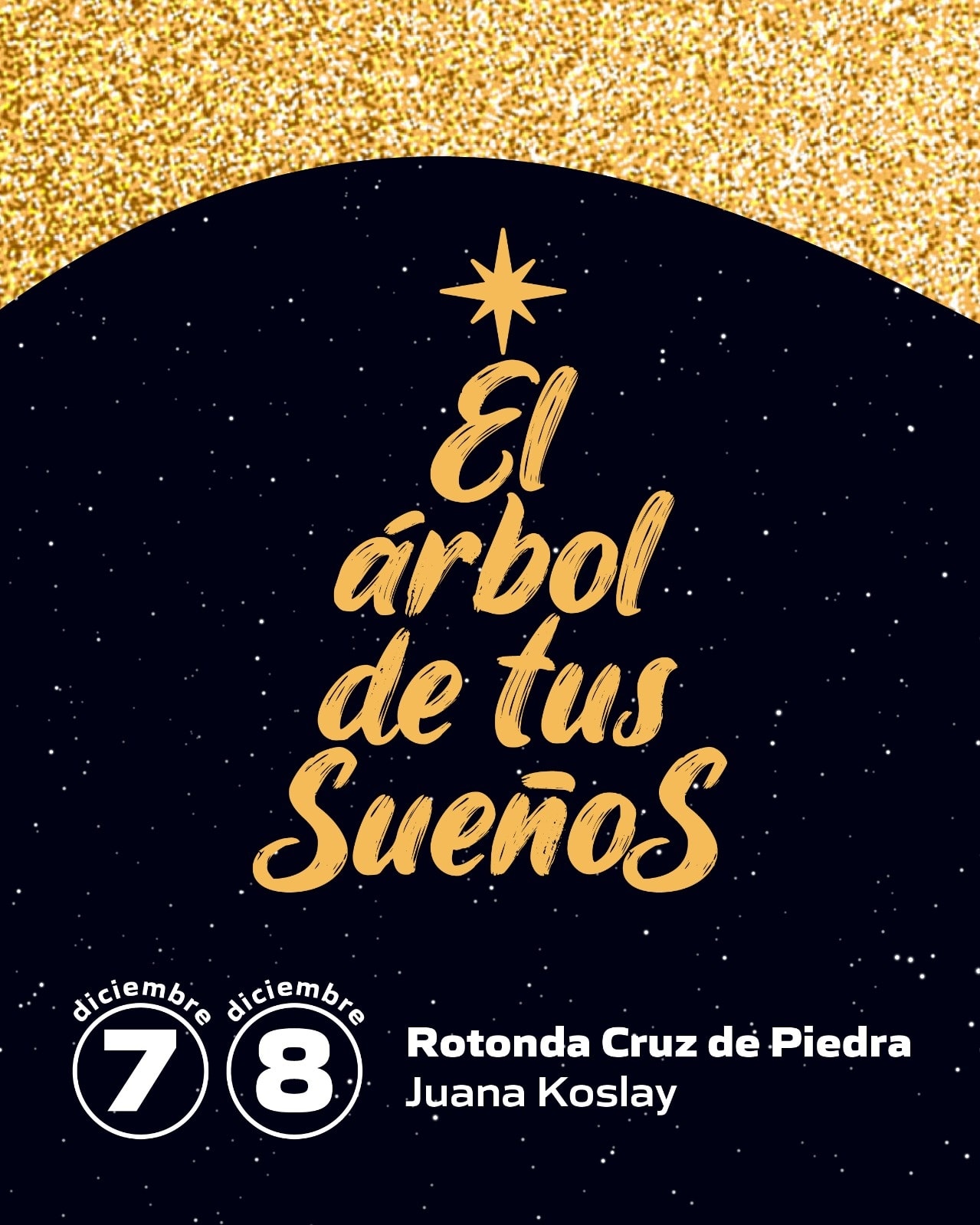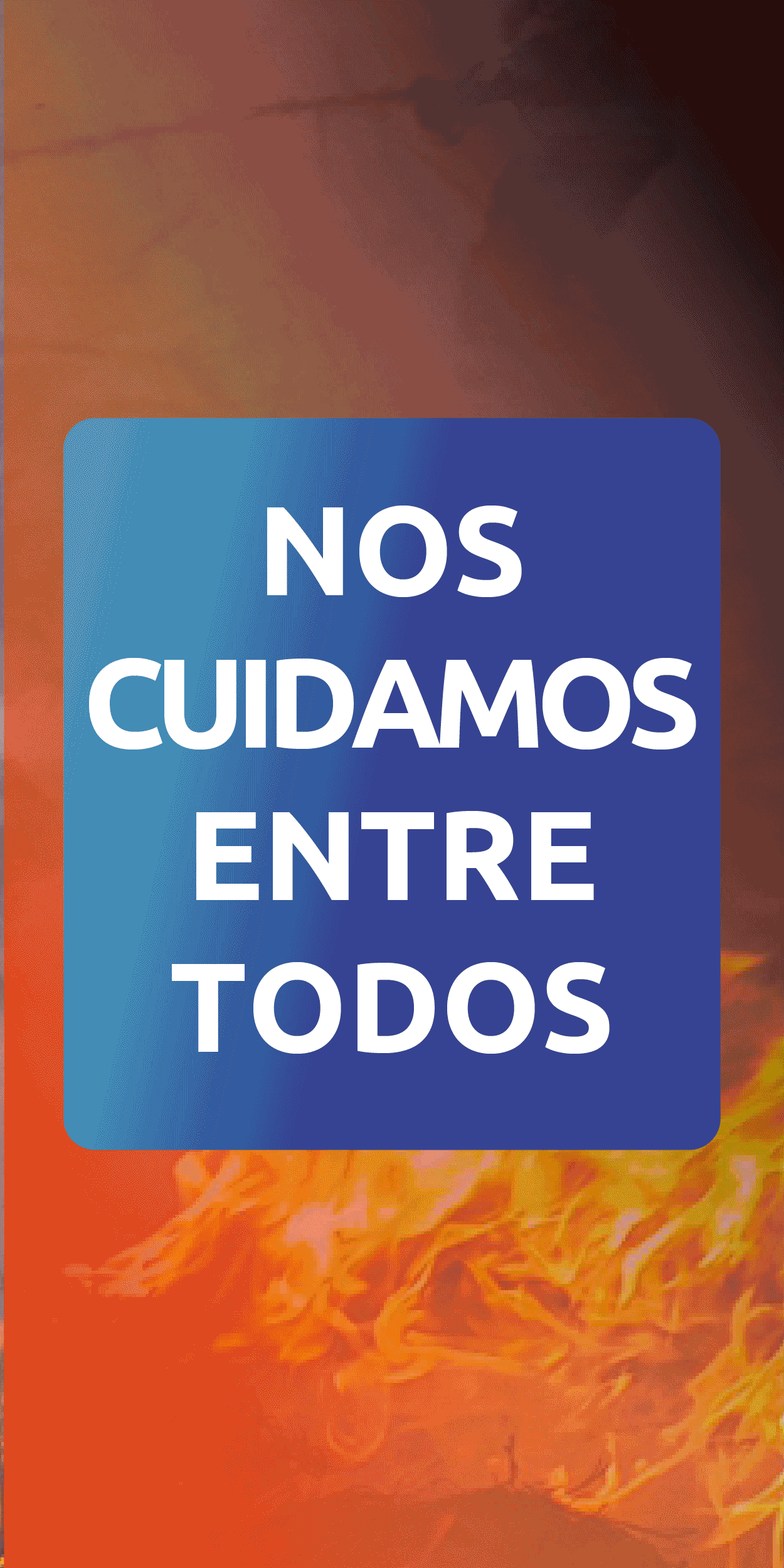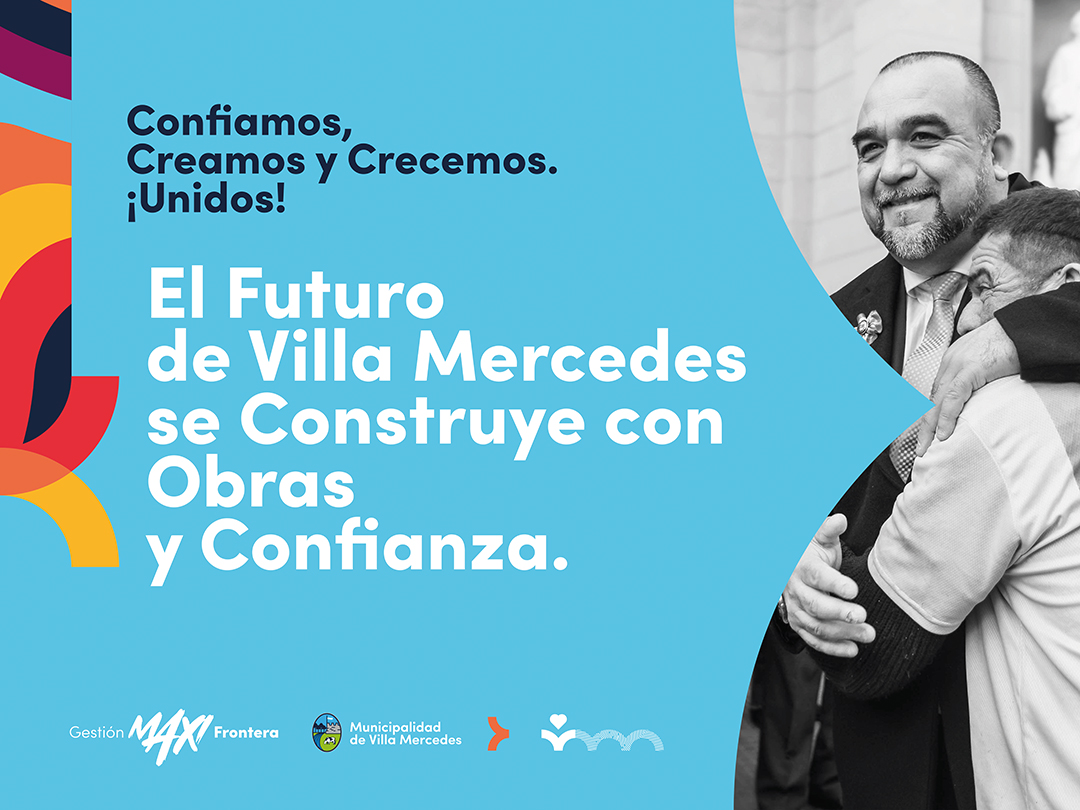…La verdad del escritor no coincide con la verdad de quienes reparten el oro. (Camilo José Cela)
Avanzo por la vida despacio pero eso no significa que vaya con miedo, voy observando, contextualizo, escucho, no oigo, espero que ustedes sepan la diferencia… Y de repente mi hija me hace un comentario de sus labores, labores que la pusieron cara a cara con la realidad, hablando en síntesis me contó que la gente agarraba los nylon de los pack de gaseosas, hacían la cola bajo la lluvia y decían, sírvame mija que esta limpita y con esto mis hijos comen toda la semana…
Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver este hecho narrado por mi hija, con la educación y seguridad vial. Tiene que ver muchísimo debido que son hechos sociales…
Al ser nuestra conducta vial producto de un proceso histórico/cultural, es transformable. Hay que generar conciencia ciudadana y la acción del Estado a largo plazo es fundamental. Hay que intervenir, el problema es que, a mi juicio, no se sabe muy bien cómo, o mejor dicho, hay aspectos que no se tienen en cuenta y son centrales. Creen que la transformación del sistema es a través de la materialidad o desde lo normativo. Y si bien eso es importante, lo que primero hay que hacer es conocer al sistema, cómo funciona y luego cómo intervenirlo. Aquí el rol de las políticas públicas es clave…
Evidentemente estamos en crisis, tal como siempre decimos en una precariedad y hemos conformado el precariado en todos los aspectos sociales… y con esta crisis no nacerá un hombre nuevo, pero, al menos, debemos seguir luchando para que se cree una nueva conciencia frente al sistema antes indiscutido. Esa conciencia cada vez más concordante con el cual están cada vez más de acuerdo los ciudadanos normales: el de que siempre ganan y pierden los mismos, y el que nos dice que el capitalismo, tal y como lo hemos concebido desde finales de los años setenta (neoliberalismo), ha de tener una mayor supervisión.
Asimismo se dará lugar a episodios similares con el mismo origen: un sistema neoliberal cada vez menos controlado y con corporaciones cada día más fuertes e influyentes. La realidad nos muestra tres crisis superpuestas que se retroalimentan y que son, a su vez, causadas por las otras dos.
Hoy vemos como los mortales de todas las clases sociales se ha familiarizado con términos propios de un lenguaje económico que desconocía y que hasta hace unos pocos años le eran completamente ajenos. La información acerca del verdadero funcionamiento de la economía -cada vez más abundante y cotidiana- y el conocimiento de múltiples casos de corrupción y connivencia de los gobiernos con los poderes económicos, nos muestran que necesitamos más regulación en todos los sectores socio culturales y de economía y Estados más fuertes e independientes respecto de las grandes empresas.
Casi todos tenemos hoy la misma opinión acerca de las causas del desastre actual: la crisis nace de la insaciable codicia de banqueros y especuladores; el crédito deja de fluir; comienzan a desaparecer pequeñas y medianas empresas; y crecen de forma imparable las tasas de desempleo en ambos bloques económicos.
Por otro lado existe un trasfondo, pese a estar en un plano secundario y oculto es mucho más grave que la primera y tendrá -sin lugar de dudas- una influencia decisiva y marcante sobre los ciudadanos de prácticamente todos los países del mundo.
Esa segunda crisis consiste en el asalto al poder que llevan a cabo las grandes empresas y bancos para quedarse con lo poco que resta de los sectores públicos y veremos como el tamaño de los Estados ha decrecido en favor de las grandes empresas, que se han convertido en grupos de presión -lo que comúnmente conocemos como lobbies- cada vez más poderosos. El ciudadano medio no posee control alguno sobre estos grupos. En realidad, hay pocas razones para ser optimistas a este respecto: no controlamos ninguno de los factores económicos que influyen de forma decisiva en nuestra vida cotidiana; ni el precio del combustible, ni el de los alimentos ni los tipos de interés que afectan a nuestra hipoteca cada mes; tampoco elegimos a los presidentes de los grandes bancos, de los laboratorios farmacéuticos o de cualquier otra gran empresa.
Allí donde el sistema detecte que puede existir un espacio de rentabilidad, actuará sin misericordia ni criterios de moral.
Cotidianamente y por doquier, escuchamos, a conciudadanos, amigos y pares decir que no somos competitivos para la economía, pero muchachos… como le digo a mis alumnos, no seamos necios ni ingenuos… lo vamos a graficar didácticamente, hoy un trabajador portuario de china gana U$S 150 y uno nuestro gana más que eso… Y debemos defendernos si pretenden equiparar nuestros ingresos a los de los chinos, debemos estar atentos y sacar nuestras propias conclusiones. Más que nunca necesitamos un estado presente en todas estas cuestiones.
Hablamos de los mercados tal como lo haríamos de accidentes naturales imprevisibles como el viento o la lluvia, o como si fueran entes etéreos, porque no hay gobierno en Occidente con el coraje necesario para imponer el criterio del bien común al criterio de rentabilidad -al precio que sea- de las grandes empresas.
También porque hace tiempo que nos hemos acostumbrado a que poder político y poder económico -al menos en las grandes esferas- sean lo mismo. Y esto también pertenece al precariado.
Ahora veamos, un ejemplo de la inserción de los poderes económicos dentro de los Estados lo constituye el nombramiento de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo:
Les contamos que Draghi fue vicepresidente en Europa de Golmand Sachs, el cuarto banco de inversión del mundo.
Durante su mandato, el banco asesoró al entonces presidente de Grecia, Kostas Karamanlis, sobre como ocultar la auténtica dimensión del déficit del Estado heleno. Esta ocultación llevó a Grecia a la bancarrota durante la crisis financiera de 2007-2008. Los efectos de esta quiebra durarán décadas en el país, y quienes perderán serán los de siempre: los laburantes. Una persona con este perfil debió haber causado alarma entre los medios de comunicación y la ciudadanía al aparecer su nombre Y probablemente asesore a nuestros gobernantes…
Lamentablemente, el demos de Europa y de los EEUU conviven con estas anomalías desde el advenimiento del neoliberalismo (la economía desregulada), que comenzó a establecerse en Occidente a finales de los años setenta. Desde entonces, el proceso ha sido lento, pero absolutamente inexorable.
Lo mismo ocurre, aunque con otras peculiaridades, en los llamados países emergentes. Desde al menos veinte años atrás, la mayoría de los medios de comunicación occidentales ensalzan los avances de estas sociedades que basan el crecimiento de su producto interior bruto no en una alta productividad ni en una economía racional, sostenible, igualitaria y ordenada, sino en sus altísimas tasas de población. Tal es el caso de China, Rusia, Méjico, Turquía o India.
Veamos a la locomotora de Sudamérica, Brasil, donde se ha instalado el neoliberalismo, no es necesario -a diferencia de lo que ocurre en Europa- destruir la conciencia de la importancia de que los sectores públicos de los Estados sean fuertes porque esta conciencia no existe en la población. Las cifras que el Gobierno de Brasil aporta acerca del fenómeno económico de ese país son estrictamente ciertas, pero como toda cuestión socioeconómica han de examinarse en su contexto y es una realidad que admite muchos matices y opiniones.
Es cierto que más de treinta millones de personas salieron de la pobreza durante el período 2003-2015, pero también hay que decir que -excluyendo a una minoría que ha logrado hacerse rica y a otro segmento de población, también menor, que ha conseguido trabajos con salarios elevados- una gran parte de estas personas han ingresado en un mercado de trabajo semiesclavo en el que reciben salarios de miseria.
El brasileño medio, carente de conciencia social y enormemente escéptico con su clase política, no exige ni espera nada del Estado. Lo que desea, en cambio, es aumentar sus ingresos en esta etapa de crecimiento para contratar un plan de salud familiar; para que sus hijos puedan ingresar en la escuela privada; para comprarse un automóvil; y para contribuir a su propio plan de pensiones de cara a su jubilación, pero nunca piensa en potenciar estos servicios en la esfera pública. Es decir, entre las cuestiones que constituyen las prioridades del ciudadano medio brasileño no están poder disfrutar de servicios tales como una sanidad universal y gratuita; una escuela pública que aspire a la excelencia; unas pensiones dignas; un seguro de desempleo; y unos transportes públicos de calidad.
En un país en el cual el Estado nunca ha garantizado los servicios básicos de su población, es donde se perciben como normales -por frecuentes- toda clase de desigualdades, y esta ausencia de conciencia social es la garantía segura de la continuidad de esas desigualdades.
El verdadero ejemplo social a imitar a nivel mundial lo forman las sociedades europeas, países en los que, en general, se ha alcanzado un alto nivel de vida unido a un más que aceptable nivel de protección social. Los países emergentes no pueden constituir un ejemplo en ningún sentido: su dudosa prosperidad se consigue en ausencia de derechos sociales y laborales y, principalmente, por la enorme pujanza de su mano de obra, barata y abundante. De la precariedad del modelo brasileño, por ejemplo, habla por sí solo este dato: el 45 % de la población de este país no tiene acceso a la red de alcantarillado. Esto ocurre tras más de veinticinco años de crecimiento medio superior al 3 % y puede definirse como cualquier cosa menos como progreso.
Contextualizando y para ir concluyendo, vemos que en Europa se viene practicado la política de Goebbles: repetir hasta la saciedad una mentira hasta convertirla en verdad.
Los poderes políticos -vinculados por entero a los poderes económicos- se encargan de repetirnos que lo privado funciona mejor que lo público; que una sanidad universal no es rentable; que el Estado no puede garantizar las pensiones del futuro; que año tras año pagaremos más caro el transporte porque este será deficitario; y que muchas prestaciones, hasta ahora gratuitas, dejarán de serlo porque serán insostenibles.
Si este último párrafo se asemeja a la realidad… no es coincidencia. Recordemos que el sistema sólo reproduce sistema.