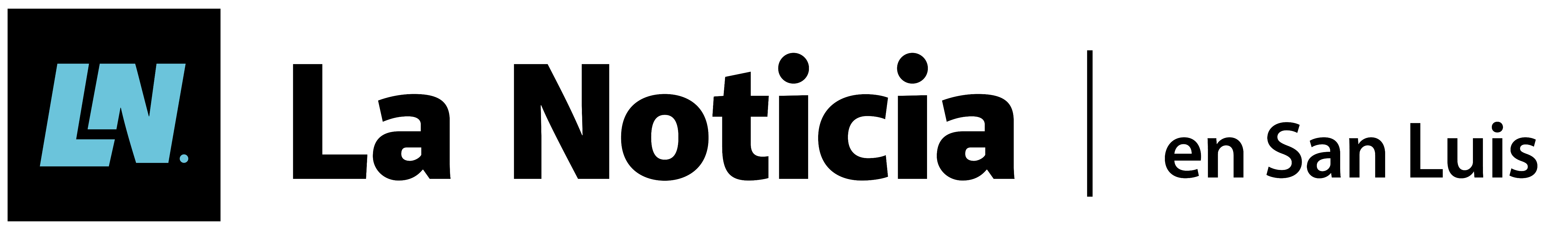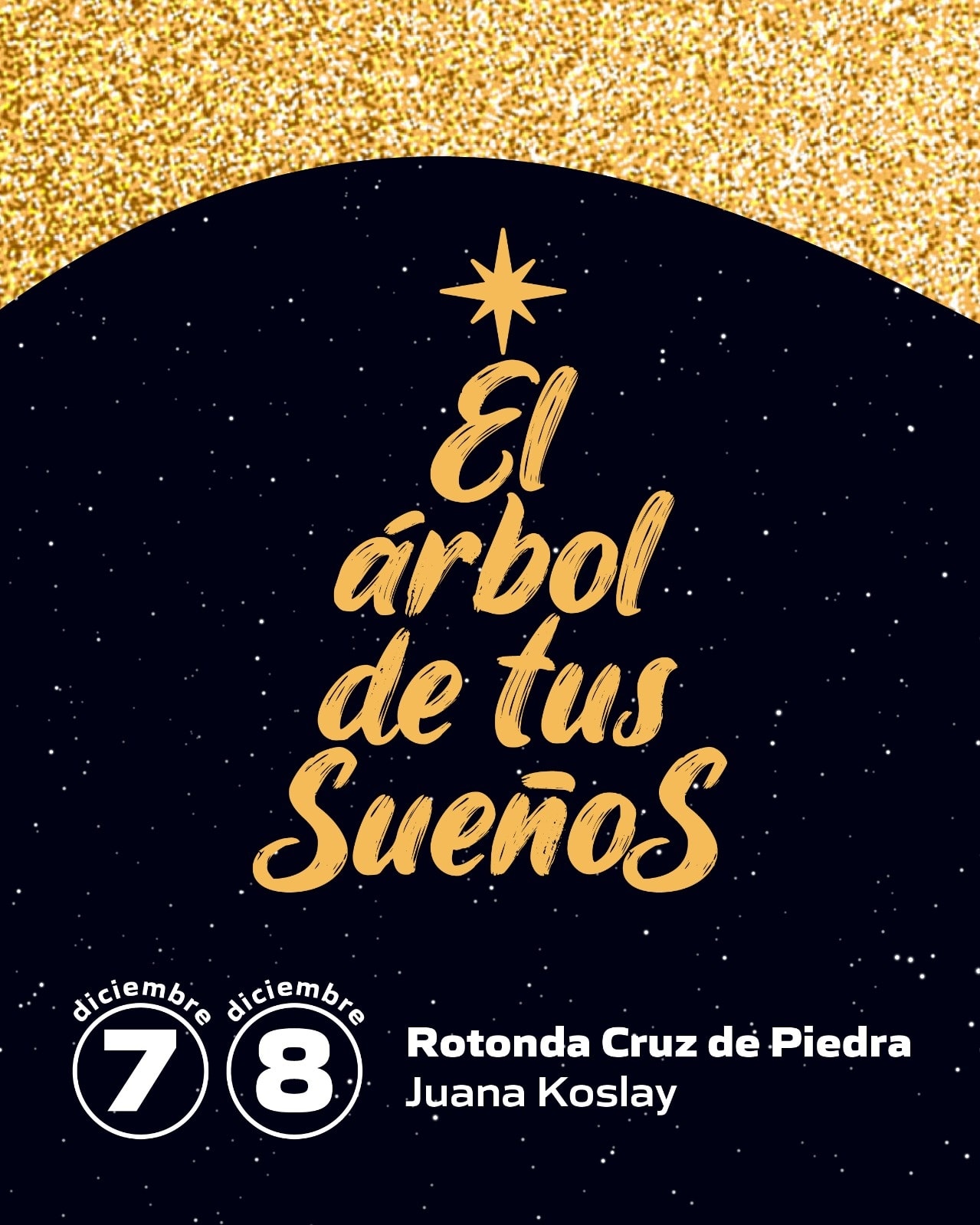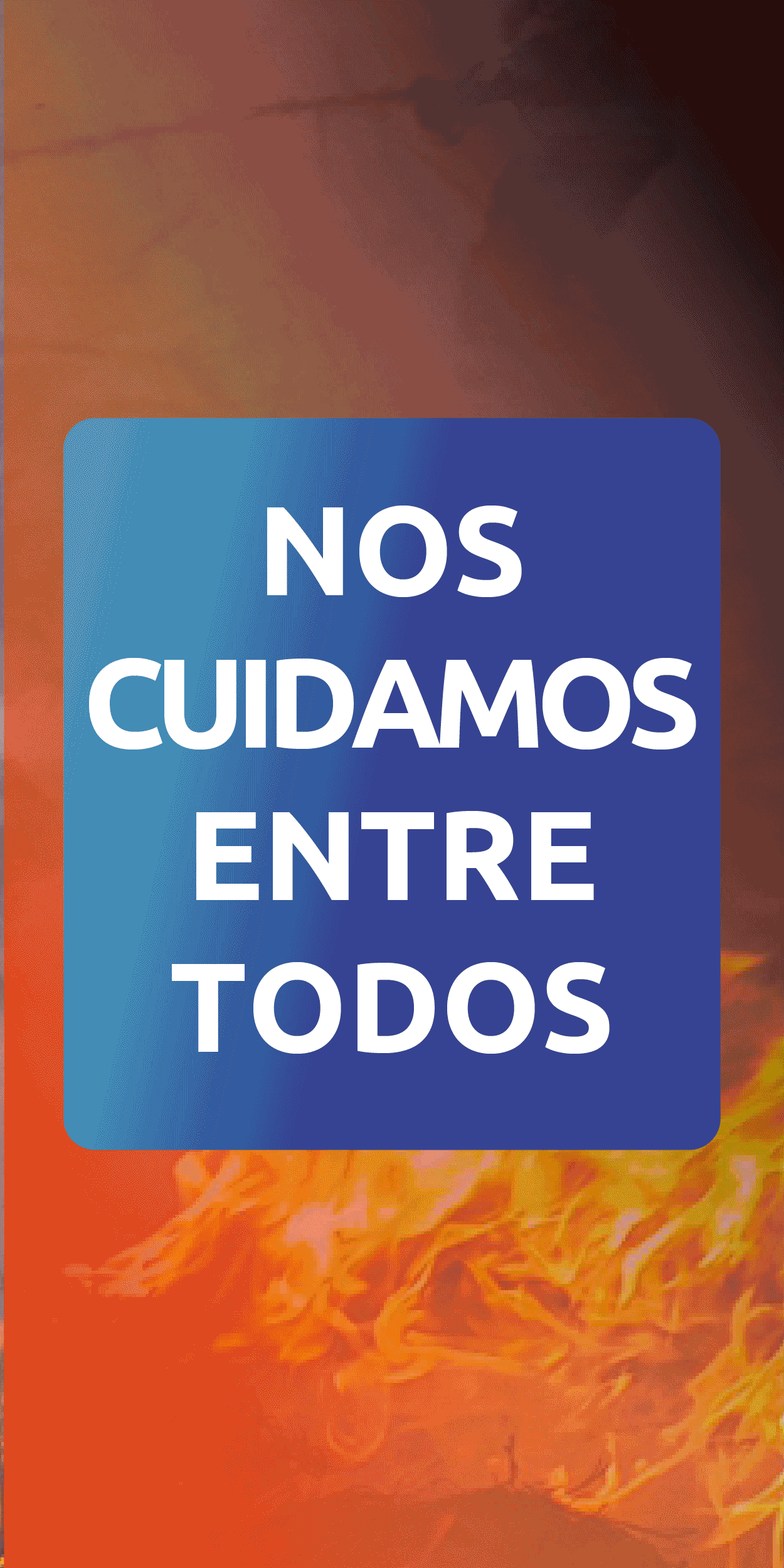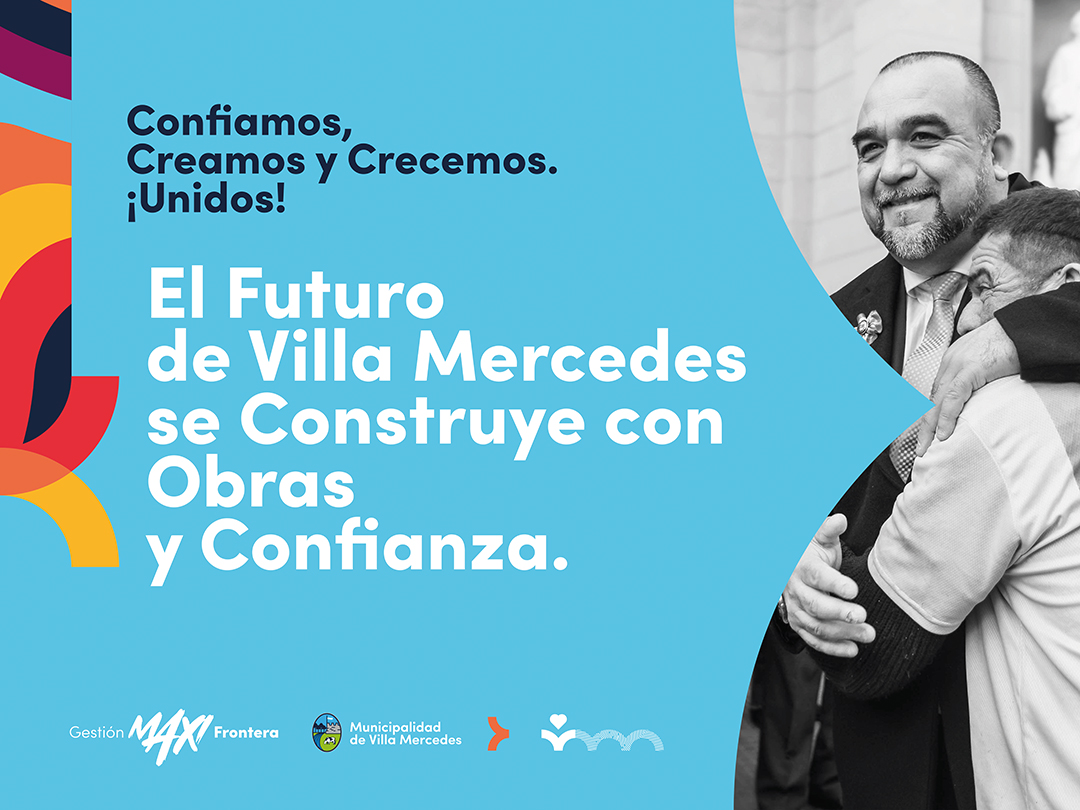En ediciones pasadas de nuestra columna hemos hablado de 24/7, conectado 24 horas al día los 7 días de la semana…
Y nos hemos hechos eco de las distintas advertencias el impulso del tiempo: informan regularmente sobre las cosas “para hacer” y “para tener” a toda costa, dan sus consejos acerca de aquello que está “out” y, por ende, para eliminar. Nuestro mundo recuerda siempre más a la “ciudad invisible”, Leonia, descripta por Italo Calvino, en la cual “…más que las cosas que cada día son fabricadas, vendidas, compradas, la opulencia de Leonia se mide por aquellas cosas que cada día son desechadas para hacer lugar a las nuevas”. La alegría de desprenderse de las cosas, de descartarlas y eliminarlas es la verdadera pasión de nuestro mundo. La capacidad de durar en un largo plazo no es más una cualidad a favor de las cosas. Las cosas y los legados, se presume, son útiles sólo por un “tiempo fijado” y son reducidas a retazos o eliminadas una vez que se vuelven inútiles. Por tanto, es necesario evitar el tener bienes, sobre todo aquellos durables de los cuales es difícil desprenderse.
El consumismo actual no se preocupa por la acumulación de las cosas, pero sí por su extraordinaria utilización. ¿Por qué motivo “el bagaje del conocimiento” construido sobre los bancos de escuela, en la universidad, debería ser excluido de esta ley universal?
Desde el punto de vista de la educación vial. Este es el primer desafío que esta pedagogía debe enfrentar, es decir, un tipo de conocimiento listo para ser utilizado de inmediato y, sucesivamente, para su inmediata eliminación, como la oferta de los programas de software (siempre más velozmente actualizados y, por tanto, sustituidos), se muestra mucho más atractivo que aquella propuesta de una educación sólida y estructurada. Por consiguiente, la idea de que la pedagogía vial pueda ser un “producto” destinado a la apropiación y a la conservación, es una idea desagradable y ya no más a favor de la pedagogía institucionalizada. Para convencer a los niños de la importancia del conocimiento y del uso del aprendizaje, los padres de hace tiempo decían “ninguno podrá nunca sacarte tu cultura”; esto que sonaba como una promesa que les otorgaba confianza a los hijos de entonces, para los jóvenes de hoy sería una horrenda perspectiva. Los esfuerzos tienden a ser evitados, a menos que no se presenten acompañados de una cláusula que diga “hacia un nuevo orden”.
(…) El segundo desafío para los presupuestos básicos de la pedagogía vial deriva de la naturaleza excéntrica y esencialmente imprevisible de los cambios contemporáneos, lo cual refuerza el primer desafío. Desde siempre, el conocimiento ha sido valorado por su fiel representación del mundo; pero ¿Qué cosa sucedería si el mundo cambiase, refutando continuamente la verdad del conocimiento hasta ahora existente, tomando de sorpresa incluso a las personas “mejor informadas”?
Werner Jaeger, autor de estudios clásicos sobre los orígenes antiguos de los conceptos de pedagogía y aprendizaje, creía que la idea de la pedagogía (Bildung, formación) nació de dos hipótesis idénticas: aquella de orden inmutable del mundo que está en la base de toda la variedad de la experiencia humana y aquella de la naturaleza eterna de las leyes que gobiernan la naturaleza humana. La primera hipótesis justificaba la necesidad y las ventajas de la transmisión del conocimiento de los docentes a los alumnos. La segunda, necesaria para esculpir la personalidad de los alumnos y, como el escultor con el mármol, se presuponía que el modelo fuese siempre justo, bello y bueno, por tanto virtuoso y noble. Si la idea de Jaeger fuese correcta (y no han sido refutadas), quisiera decir que la pedagogía, así como la entendemos, se encontraría en problemas, porque hoy es necesario un esfuerzo enorme para sostener estas hipótesis y un problema aún más importante es reconocerlas como indiscutibles.
(…) Según ha observado hace mucho tiempo Ralph Waldo, cuando se patina sobre hielo delgado la salvación está en la velocidad. Sería bueno aconsejar a aquellos que buscan la salvación que deben moverse velozmente a fin de no arriesgarse a poner a prueba la resistencia del “problema”. En el mundo cambiante de la modernidad efímeramente gaseosa, en el cual difícilmente las figuras lleguen a mantener la misma forma el tiempo suficiente como para garantizar confianza y solidificarse para proveer seguridad a largo plazo (en cada caso, no es posible decir cuándo y si se solidificarán y en qué pequeña probabilidad lo harán, si es que alguna vez lo hacen), caminar es mejor que permanecer sentado, correr es mejor que caminar y surfear es mejor que correr. Las ventajas del surf están dadas por la ligereza y por la vivacidad del surfista; por otro lado, el surfista no debe ser exigente en el enfrentamiento de la elección de las mareas y debe estar siempre listo para dejar de lado sus preferencias ordinarias. Todo esto no está en el mismo carácter de aquello que el aprendizaje y la pedagogía han superado en la mayor parte de su devenir histórico.
Somos, por tanto, una sociedad “del conocimiento y del aprendizaje continuos” pero también de las inquietudes conectadas a la exigencia de convivir cotidianamente con la incertidumbre, con la ausencia de autoridad, con la soledad y la precarización.
Constantemente somos empujados por la exigencia de deber hacer elecciones y actuar. ¿Con estos presupuestos es posible considerar la cultura democrática (desde el respeto a la pluralidad de los puntos de vista al derecho de los otros a ser diferente) como el pilar de la instrucción de mañana? -Como ya dije, la concesión de poderes a los ciudadanos requiere la capacidad de hacer elecciones y de actuar eficazmente en base a las elecciones hechas, pero requiere también la construcción y la reconstrucción de vínculos interpersonales, la voluntad y la capacidad de comprometerse con los otros en un esfuerzo continuo para crear una convivencia humana en un ambiente cordial y amigable: y todavía, exige una cooperación, entre los hombres y las mujeres en lucha por la autoestima, que finalice en un enriquecimiento recíproco, en el desarrollo de la potencialidad de los distintos sujetos y en el aprovechamiento adecuado de sus capacidades.
En suma, una de las apuestas decisivas de la educación permanente para la “concesión de los poderes” requiere la reconstrucción del espacio público hoy siempre más deshabitado en lo anárquico sobre las normas, en el cual los hombres y las mujeres puedan comprometerse en una realización continua de los intereses, de los derechos y de los deberes individuales y comunitarios, privados y públicos. “A la luz de los procesos de fragmentación y segmentación y de la creciente diversidad individual y social”, escribe Dominique Simon Rycher, “el reforzamiento de la cohesión social y el desarrollo de un sentido de consciencia y responsabilidad social se han vuelto los importantes objetivos sociales y políticos”. En el ambiente de trabajo, en el vecindario y en la calle, se mezclan cotidianamente con los otros que, como subraya Rycher, “no hablan necesariamente nuestra lengua (literal o metafóricamente) o no comparten nuestra historia o nuestro pasado”. En esta situación la capacidad que más necesitamos, para ofrecer a la esfera pública una justa posibilidad de renacer, es la capacidad de interacción con los otros: el diálogo, la negociación, la adquisición de una comprensión mutua, la gestión y la resolución de conflictos, inevitables en todos los ejemplos de vida en común.
Déjenme repetir aquello que ya fue dicho al inicio: en el ambiente líquido-moderno (Bauman, Z) la educación y el aprendizaje, cualquiera sea el uso que se les quiera dar, deben ser continuos y permanentes. El motivo determinante por el cual la educación debe ser continua y permanente está en la naturaleza de la tarea misma que debemos desplegar en el camino común hacia la “concesión de poderes”, una tarea que es exactamente como debería ser la educación: continua, ilimitada, permanente. Una tarea que, como la educación, debería ser para el bien de los hombres y mujeres líquidos modernos, capaces de buscar reunir los objetivos propios con al menos un poco de audacia, seguridad de sí mismo y esperanza de alcanzarlos en los intentos. Pero hay otro motivo que, si bien es menos discutido, es más eficaz: se trata de no adaptar la capacidad humana al ritmo desenfrenado del cambio del mundo, y más aún el volver el mundo, en continuo y rápido cambio, un lugar más acogedor para la humanidad. Esta tarea requiere una educación continua y permanente.
Y para concluir como nos han recordado recientemente Henry A. Giroux y Susan Searls Giroux la democracia está en peligro porque los individuos son incapaces de transformar su miseria, sufrida en privado, en hechos de amplio dominio público y de acción colectiva. A medida que las compañías multinacionales definen el contenido de la mayor parte de los medios de comunicación tradicionales, la privatización del espacio público y el compromiso cívico aparecen siempre más impotentes y los valores públicos siempre más invisibles. Hoy, para muchas personas las acciones de la ciudadanía se limitan a la adquisición y venta de bienes (incluso los candidatos a la ciudadanía misma), en vez de aumentar el alcance de su libertad y de sus derechos hasta ampliar los actos de una verdadera democracia.